En su nueva carta sobre la importancia de la lectura de ficción y poesía para la formación de los sacerdotes, el Papa Francisco expone un argumento audaz: que la lectura no solo amplía los horizontes de la mente, sino que también es buena para el alma.
Francisco, que enseñó literatura en sus años mozos como sacerdote, cita a C. S. Lewis, que dijo que en la lectura inmersiva, «como en la adoración, en el amor, en la acción moral y en el conocimiento, me trasciendo a mí mismo; y nunca soy más yo mismo que cuando lo hago.»
El Papa ve esa trascendencia personal en términos de evangelización y de comprensión de otras personas y otras culturas. Cita a su compatriota argentino Jorge Luis Borges cuando decía que la literatura era «escuchar la voz de otra persona».
Mi última experiencia de lectura demuestra ciertamente el punto de vista del Papa.
El aclamado escritor Percival Everett publicó este año una novela basada en un personaje de «Huckleberry Finn» de Mark Twain. Ese libro, aunque controvertido en algunas partes, fue descrito por Ernest Hemingway como «el mejor libro que hemos tenido». Toda la literatura estadounidense procede de él. No había nada antes. No ha habido nada tan bueno desde entonces».
Muchos discreparían de un juicio tan general. Después de todo, Nathanael Hawthorne y Herman Melville produjeron sus clásicos antes de que Twain publicara «Huckleberry Finn», pero es cierto que el libro es prácticamente un mito americano. Es nuestro «Quijote» patrio -al que se parece en más de un sentido- y tiene un valor icónico que se extiende más allá de quienes han leído el libro.
Años más tarde, T.S. Eliot escribiría sobre la poesía que encontró en «Huckleberry Finn», e identificó los dos temas que explicaban la creatividad de Twain: «el muchacho y el río».
Eliot dijo que Huck era el propio Mark Twain, el observador atento, irónico y humorístico de los hombres y los acontecimientos. Jim, el esclavo fugitivo que comparte las aventuras del muchacho marginado, era «el sumiso sufridor de ellas; y son iguales en dignidad».
No sé si Everett tenía en mente las palabras de Eliot cuando escribió su novela «James», pero su obra da brillantemente la vuelta a esa percepción de Jim, el esclavo. En el libro de Twain, Jim es un alma noble que sufre la crueldad de la esclavitud y su enorme injusticia como una especie de santo inocente, sabio pero también supersticioso y vulnerable.
En el libro de Everett, el ligeramente rebautizado «James» es un ateo voltaireano que disfraza su inteligencia por miedo al castigo de los blancos, incluso habla un dialecto sólo en presencia de los «massas», pero capaz de comentar tanto la ironía proléptica como la dramática. Everett se apoya en estas ironías para elaborar una novela que ensombrece parte de la trama original de Twain, pero que también cambia intrépidamente su rumbo en muchos aspectos.
Al igual que Eliot, de niño nunca había leído «Tom Sawyer» ni «Huckleberry Finn». Así que, cuando leí por primera vez que «James» había sido nominado para el prestigioso premio británico Booker, decidí leer los dos originales antes de probar con Everett. James me pareció una continuación muy creativa de los libros de Twain.
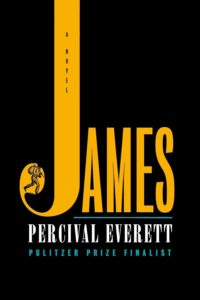
(Amazon)
Everett hace del esclavo Jim un intelectual clandestino, iconoclasta e incluso ateo. Es Jim como el propio Twain, que se autoproclamaba ateo. Jim ha aprendido en secreto a leer y escribir y habla una gramática perfecta, excepto cuando habla con blancos. Enseña a sus hijos a hablar como «esclavos» a sus amos. Tiene encuentros oníricos con Voltaire, cuyo «Cándido» ha leído, y con John Locke, el filósofo. La ironía de la novela fluye como el caudaloso río Mississippi, que es el telón de fondo constante de los dos personajes principales mientras luchan por su supervivencia en un mundo que conspira contra la justicia y la verdad.
La presentación que hace el libro de la cultura blanca es a veces pesada. «Después de ser cruel, el atributo blanco más notable era la credulidad», comenta Jim en un momento dado. Pero en otro, dice: «Por malos que fueran los blancos, no tenían el monopolio de la duplicidad, la deshonestidad o la perfidia», algo que no se aprecia fácilmente en la novela, salvo en el caso del niño Huck, a quien el autor convierte en excepcional de otra manera que no les voy a estropear.
También me sorprendió el rechazo que James hace del cristianismo en el libro y de la Biblia. Everett es obviamente un incrédulo, como el propio Twain, pero algunos de sus comentarios teológicos me recordaron a los marcusianos aspirantes a radicales marxistas de los años sesenta. Irónicamente, mientras leía y desaprobaba algunas de las ideas del libro, me encontré con un artículo sobre el arzobispo Augustine Akubeze de la ciudad de Benin, en Nigeria, y su crítica a la presentación del «Dios del hombre blanco» que algunos misioneros habían dado al cristianismo. Tales representaciones subrayan la necesidad moderna de conocer el verdadero cristianismo, libre de algunos aditamentos culturales que contradicen su mensaje, como la justificación de la esclavitud por parte de personas que decían ser cristianas.
El final del «Huckleberry Finn» original ha decepcionado a los críticos en el pasado. Tom Sawyer aparece de repente para insistir en rescatar a Jim de su cautiverio con tropos de las grandes fugas de la literatura de aventuras, especialmente inspirados en «El Conde de Montecristo» de Dumas. El final de Everett no es tan tedioso, pero también me resulta problemático: Sabemos que Huck tiene el dinero para comprar la libertad de Jim y su familia, pero de alguna manera eso se pasa completamente por alto y no se considera una posibilidad.
Aun así, para mí la experiencia de leer «James» fue un ejemplo de lo que Francisco quiere decir con el valor de la «ficción imaginativa». En la biblioteca de mi seminario teníamos un cuadro en el techo que incluía un óvalo con las palabras Litteratura, Speculum Vitae («Literatura, espejo de la vida» en latín). En su carta, Francisco lleva la metáfora visual un paso más allá citando al escritor francés Marcel Proust, quien dijo que la literatura no es un espejo, sino más bien un telescopio, que hace que lo que está lejos parezca cercano.
No es una mala descripción de lo que hace Everett al presentar una visión diferente del mundo que Twain había pintado antes que él. La sutileza de «James» en algunas secciones es una maravilla de la escritura creativa (que la lectura de los originales de Twain me hizo apreciar más). Nunca volveré a pensar lo mismo sobre el logro de Twain en «Huckleberry Finn» ni sobre la oscura realidad de la esclavitud que constituía su trasfondo.
T. S. Eliot dijo que Twain nunca creció y siguió siendo un niño toda su vida. Por la intensidad de su escritura y su rabia, me pregunto si Everett fue alguna vez sólo un niño. Ambos escritores nos estiran y pueden hacernos crecer. Lo cual es siempre, como insiste el Santo Padre en su carta, una gracia.

